


Historia de la oficina chacabuco
Bautizada así en honor a una batalla librada en 1817 durante el proceso de independencia de Chile, Chacabuco fue una oficina salitrera cuya construcción fue mandatada por la empresa Anglo Nitrate Company Ltd. a un costo de un millón de libras esterlinas. La obra inició en 1922 y comenzó a operar dos años más tarde, en el denominado Cantón Central.
Ubicada a 110 km de Antofagasta, al costado este de la ruta CH-5, el poblado llegó a contar con alrededor de 6.000 habitantes, dentro de los cuales se estima que 2.000 eran obreros dedicados a las labores de extracción y elaboración del salitre, producido mediante el sistema “Shanks” (ver Chacabuco Industrial).
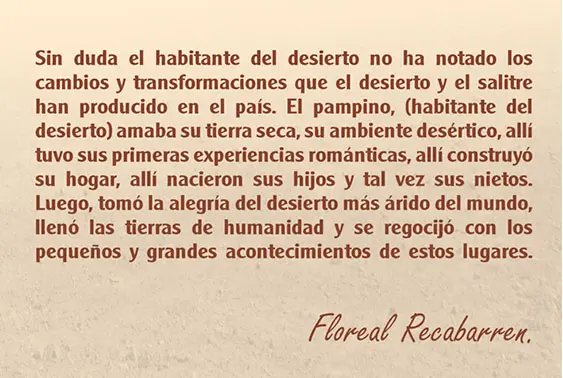
Proceso industrial de la oficina chacabuco
Chacabuco fue una oficina productora de salitre que funcionó bajo el sistema inglés conocido como “Shanks”, y fue la última salitrera construida que empleó este este método de extracción caracterizado por el uso de la fuerza de tracción y el trabajo bruto de los obreros en la pampa.
El sistema “Shanks” se le llamó al conjunto de operaciones, teniendo el objetivo de extraer el caliche que se hallaba en la superficie de la pampa para, tras un tratamiento de tres etapas que consistían en la moledura del caliche; la separación del salitre del resto de la piedra y el secado al sol, finalmente convertirlo en el producto deseado.
Tras la extracción del caliche de la pampa a punta de tronaduras (explosiones) y barretazos (obreros picando la roca), este material era enviado ya sea por carretones o vagones del ferrocarril hasta la zona industrial de la oficina salitrera, el cual era vaciado en gigantescas máquinas trituradoras de rocas conocidas como “chancadoras”.

Chacabuco como campo de prisioneros políticos
Tras el abandono definitivo de las instalaciones de Chacabuco en 1938, la vieja oficina era utilizada en ocasiones como campo de entrenamiento militar. A partir del Golpe de Estado de septiembre de 1973, la salitrera fue expropiada a la Sociedad Química y Minera de Chile (SOQUIMICH), -que había adquirido la oficina cinco años antes- y fue adaptada como campo militar de prisioneros, donde se aisló el perímetro de las viejas viviendas obreras, ahora como una zona cercada con alambres de espinos electrificados y torretas de vigilancias armadas.
A partir del sábado 10 de noviembre de 1973, la exofina y ahora campo de prisioneros comenzó a recibir a sus primeros reclusos, llegando a tener más de 1.280 internos venidos de diferentes partes del país. Estos fueron dispuestos a lo largo de más de 80 pabellones (cada uno, con unas 10 viviendas) y en cada vivienda habitaron entre cuatro a seis personas. Hoy es posible apreciar la numeración militar pintada en negro en las murallas de estos corredores. Todos los prisioneros eran alimentados en un comedor común en medio de la salitrera, y hasta julio de 1974 no contaban con luz eléctrica.

Financia

Apoya

Colabora

Presenta

Iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Antofagasta, con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por un monto de $29.827.920, FNDR 8% línea Cultura, año 2024, aprobados por el Consejo Regional de Antofagasta